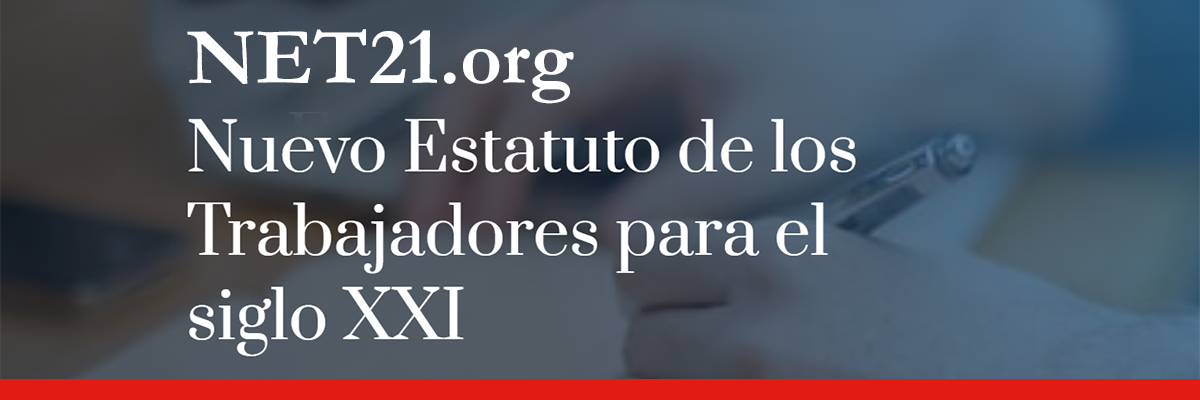F.E. SERVICIOS CIUDADANIA informa que este sitio web usa cookies para:
Informamos que contiene enlaces a sitios web de terceros con polÃticas de privacidad ajenas a la de CCOO que podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.
A continuación encontrará información detallada sobre qué son las cookies, qué tipo de cookies utiliza este sitio web, cómo puede desactivarlas en su
navegador y cómo bloquear especÃficamente la instalación de cookies de terceros.
-
¿Qué son las cookies?
Las cookies son archivos que los sitios web o las aplicaciones instalan en el navegador o en el dispositivo (smartphone, tablet o televisión conectada)
de la persona usuaria durante su recorrido por las páginas del sitio o por la aplicación, y sirven para almacenar información sobre su visita.
El uso de cookies permite optimizar la navegación, adaptando la información y los servicios ofrecidos a los intereses de la persona usuaria, para
proporcionarle una mejor experiencia siempre que visita el sitio web.
-
TipologÃa, finalidad y funcionamiento
Las cookies, en función de su permanencia, pueden dividirse en cookies de sesión o permanentes. Las primeras expiran cuando la persona usuaria cierra el
navegador. Las segundas expiran cuando se cumple el objetivo para el que sirven (por ejemplo, para que la persona usuaria se mantenga identificada en el
sitio web) o bien cuando se borran manualmente.
Adicionalmente, en función de su objetivo, las cookies utilizadas pueden clasificarse de la siguiente forma:
-
Estrictamente necesarias (técnicas): Son aquellas imprescindibles para el correcto funcionamiento de la página. Normalmente
se generan cuando la persona usuaria accede al sitio web o inicia sesión en el mismo y se utilizan para identificarle en el
sitio web con los siguientes objetivos:
Mantener la persona usuaria identificada de forma que, si abandona el sitio web, el navegador o el dispositivo y en otro momento vuelve a acceder a dicho sitio web, seguirá identificado, facilitando asà su navegación sin tener que volver a identificarse
Comprobar si la persona usuaria está autorizada para acceder a ciertos servicios o zonas del sitio web
-
De rendimiento: Se utilizan para mejorar la experiencia de navegación y optimizar el funcionamiento del sitio web
-
AnalÃticas: Recopilan información sobre la experiencia de navegación de la persona usuaria en el sitio web, normalmente de forma anónima,
aunque en ocasiones también permiten identificar de manera única e inequÃvoca a la persona usuaria con el fin de obtener informes
sobre los intereses de la persona usuaria en los servicios que ofrece el sitio web.
Para más información puedes consultar la guÃa sobre el uso de las cookies elaborada por la Agencia Española de Protección de Datos en
https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-07/guia-cookies.pdf
-
Cookies utilizadas en este sitio web
A continuación, se muestra una tabla con las cookies utilizadas en este sitio web, incorporando un criterio de "nivel de intrusividad" apoyado en una
escala del 1 al 3, en la que:
Nivel 1: se corresponde con cookies estrictamente necesarias para la prestación del propio servicio solicitado por la persona usuaria.
Nivel 2: se corresponde con cookies de rendimiento (anónimas) necesarias para el mantenimiento de contenidos y navegación, de las que solo es necesario informar sobre su existencia.
Nivel 3: se corresponde con cookies gestionadas por terceros que permiten el seguimiento de la persona usuaria a través de webs de las que
F.E. SERVICIOS CIUDADANIA no es titular. Puede corresponderse con cookies donde se identifica a la persona usuaria de manera única y evidente.
Listado de Cookies Utilizadas
Cookie: PHPSESSID, SERVERID, Incap_ses_*_* y visid_incap_*
Duración: Sesión
Tipo: Imprescindibles
Propósito: Mantener la coherencia de la navegación y optimizar el rendimiento del sitio web
Intrusividad: 1
Cookie: config
Duración: 1 año
Tipo: Imprescindibles
Propósito: Guardar la configuración de cookies seleccionada por el usuario
Intrusividad:2
Cookie: Google Analytics (_gat, _gid y _ga)
Duración: 24 horas
Tipo: AnalÃtica, de terceros (Google)
Propósito: Permitir la medición y análisis de la navegación en las páginas web
Intrusividad: 3
Cookie: Facebook (_fbp)
Duración: 3 meses
Tipo: Terceros (Facebook)
Propósito: Mostrar información incrustada de la red social Facebook
Intrusividad: 3
Cookie: Twitter (eu_cn, ct0, guest_id, personalization_id)
Duración: Sesión
Tipo: Terceros (Twitter)
Propósito: Mostrar información incrustada de la red social Twitter
Intrusividad: 3
Desde los siguientes enlaces puedes consultar la polÃtica de cookies de terceros:
PolÃtica de cookies de Google,
PolÃtica de cookies de Facebook,
PolÃtica de cookies de Twiter
-
Deshabilitar el uso de cookies
La persona usuaria en el momento de iniciar la navegación de la web, configura la preferencia de cookies.
Si en un momento posterior desea cambiarla, puede hacerlo a través de la configuración del navegador.
Si la persona usuaria asà lo desea, es posible dejar de aceptar las cookies del navegador, o dejar de aceptar las cookies de un servicio en particular.
Todos los navegadores modernos permiten cambiar la configuración de cookies. Estos ajustes normalmente se encuentran en las Opciones o Preferencias
del menú del navegador.
La persona usuaria podrá, en cualquier momento, deshabilitar el uso de cookies en este sitio web utilizando su navegador. Hay que tener en cuenta que
la configuración de cada navegador es diferente. Puede consultar el botón de ayuda o bien visitar los siguientes enlaces de cada navegador donde le
indicará como hacerlo:
Internet Explorer,
FireFox,
Chrome,
Safari
También existen otras herramientas de terceros, disponibles on-line, que permiten a la persona usuaria gestionar las cookies.
-
¿Qué ocurre al deshabilitar las cookies?
Algunas funcionalidades y servicios pueden quedar deshabilitados, tener un comportamiento diferente al esperado o incluso que se degrade notablemente la experiencia de
navegación de la persona usuaria.
-
Actualización de la PolÃtica de cookies
F.E. SERVICIOS CIUDADANIA puede modificar esta polÃtica de cookies en función de exigencias legislativas, reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha polÃtica
a las instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos, por ello se aconseja a la persona usuaria que la visite periódicamente.
Cuando se produzcan cambios significativos en esta polÃtica de cookies, se comunicará a través de la web.
-
PolÃtica de privacidad
Esta PolÃtica de Cookies se complementa con la PolÃtica de Privacidad, a la que podrá acceder para conocer la información necesaria adicional sobre protección de datos personales.